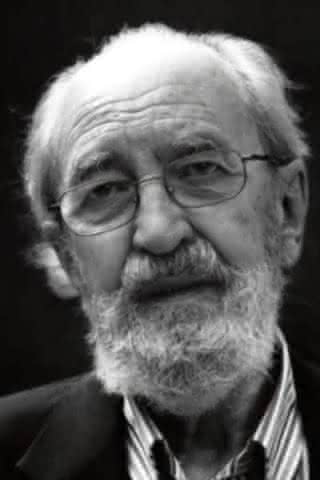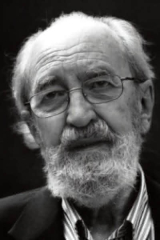Zona residencial, de Ángel González | Poema
Poema en español
Hasta un ciego podría adivinarlo:
la perfección reside en estas calles.
Los ruidos, los olores,
el timbre delicado
de las voces humanas, el júbilo
de los ladridos,
el rumor armonioso de los coches,
la discreta presencia de las lilas,
incluso
la templanza del aire que difunde su aroma,
revelan, sin más datos,
eso que la mirada
comprueba
en las palomas viandantes
(remisas a la hora
de abandonar las migas
de pan, pese a la terca
irrupción de pisadas o neumáticos),
en la actitud cortés de los jardines
particulares
(generosos no sólo
en la distribución de polen y fragancia,
sino también volcados en la entrega
del cuerpo mismo de las flores
que se ofrecen, abiertas y sumisas,
entre las verjas o sobre las tapias),
en las personas y sus atributos:
niños
(bicicletas y risas niqueladas),
militares
(de alta graduación, sin sable
ni escopeta, sólo
con artritismo y condecoraciones),
adolescentes
(de agradable formato, encuadernados
en piel de calidad insuperable)
doncellas
(del servicio doméstico
-se entiende-,
también bellas debajo de la cofia),
y otros seres adultos
(señoras de buen porte, caballeros
de excelentes modales,
carteros presurosos,
conductores corteses)...
Todo, en resumen, lo que ven los ojos
o escuchan, tocan, huelen los sentidos,
es síntoma, sin duda,
de la bondad, del orden, de la dicha
que ha de albergar un mundo tan perfecto.
Ángel González, uno de los más destacados representantes de la llamada generación del medio siglo, ha publicado los siguientes libros de poemas: Áspero mundo (1956), Sin esperanza, con convencimiento (1961), Grado elemental (Premio Antonio Machado, 1962), Palabra sobre palabra (1965), Tratado de urbanismo (1967 y 1976), Breves acotaciones para una biografía (1971), Procedimientos narrativos (1972), Muestra de algunos procedimientos narrativos y de las actitudes sentimentales que habitualmente comportan (1976, segunda edición aumentada y corregida, 1977), «Harsh World» and Other Poems (edición bilingüe, 1977), Prosemas o menos (1985), Deixis en fantasma (1992) y Otoños y otras luces (2001). Se le deben asimismo los libros ensayísticos Juan Ramón Jiménez (1973), El grupo poético de 1927 (1976), Gabriel Celaya (1977) y Antonio Machado (1979). En 1985 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, y en 1996 el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En este mismo año fue elegido miembro de la Real Academia Española, y tomó posesión al año siguiente. En 1968 apareció por primera vez en un solo volumen, bajo el título de Palabra sobre palabra, toda la poesía publicada hasta entonces por Ángel González, actualizada en posteriores ediciones (1972, 1977 y 2003).