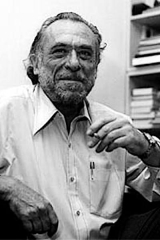Mi viejo, de Charles Bukowski | Poema
Poema en español
a los 16 años
durante la Depresión
llegué a casa borracho
y toda mi ropa
—pantalones cortos, camisas, calcetines—
la maleta y las páginas de
mis relatos
estaban desperdigadas por el
jardín de la entrada y toda la
calle.
mi madre esperaba
detrás de un árbol:
—Henry, Henry, no
entres... te va
a matar, ha leído
tus cuentos...
—le daré de
hostias...
—Henry, por favor coge
esto... y
búscate una habitación
pero le preocupaba
que yo no
terminara el instituto
así que acababa
volviendo.
una tarde entró
con uno de mis relatos
(que nunca
le había pedido
que leyese)
y dijo, “es
un buen cuento”.
y le dije, “vale”,
y me lo pasó
y lo leí.
era la historia de
un hombre rico
que se había peleado con
su mujer y había
salido de noche
a tomarse un café
y había observado a
la camarera y las cucharillas
y los tenedores y los saleros
y los pimenteros
y el cartel de neón
de la ventana
y luego había vuelto
al establo
para ver y acariciar a su
caballo favorito
que de repente
lo mató de una coz
en la cabeza.
por algún motivo
le encontró sentido
al relato
aunque
cuando lo había escrito
no tenía ni idea
de lo que
quería decir.
así que le dije,
“vale, viejo,
quédatelo”.
y él lo cogió
y salió
y cerró la puerta.
creo que nunca nada
nos unió
tanto.
Charles Bukowski nació en Adernach, (1920-1994). Vivió en su infancia y adolescencia en un entorno familiar y social violento, hecho que marcaría el devenir de su posterior producción literaria. Pieza capital de la que se vino en llamar generación beat, su vida fue tan radical como las historias narradas en sus propias obras. Adicto al sexo, las drogas y el alcohol, su literatura, casi autobiográfica, es fiel reflejo de su lucha contra el aburguesamiento y la comodidad. Su realismo descarnado y lírico y su humor ácido y desencantado han influido en multitud de escritores de generaciones posteriores.