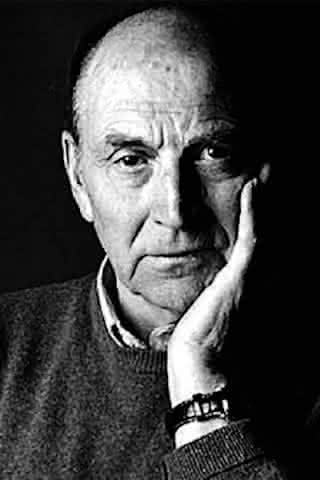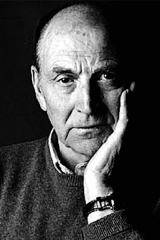A los católicos, de Marcos Ana | Poema
Poema en español
Sí, lo comprendo.
Tú llevas una cruz sobre tu pecho,
tú rezas con fervor todos los días,
no esperas tu cosecha en este mundo:
hay ángeles que siegan con sus alas
las azules espigas de tus sueños.
Está bien.
Pero tu corazón ¿no está conmigo,
con su raíz en tierra inevitable?
Necesitas tu pan de cada día,
los pájaros, los árboles, el agua
y el aire que respiras.
Ven tus ojos paisajes
(cómo van a evitarlo si están vivos)
que dan pena o canción a tu mirada.
No lograrás cegarte,
ni huirte a una ladera solitaria,
ni enmudecer el grito de los hombres.
El amor sabe a incienso y es humano.
Mi madre era «Ana Santa»,
un puñado de carne consumida,
arrebujada y sola en el silencio,
que murió de rodillas —me contaron—
crucificada sobre un leño de llanto,
con mi nombre de hijo entre sus labios
pidiendo a Dios el fin de mis cadenas.
Hoy hay madres que rezan todavía
—miles de corazones prosternados—
por sus hijos heridos en las sombras.
Y otras que lucha, golpean
las puertas de la tierra,
exigen a los hombres la muerte de los muros.
Escúchame, quienquiera que tú seas,
si es que el amor a Dios el alma te ilumina,
no puedes de este mundo así marcharte,
emprender la gran senda con las manos vacías,
llegar ante las puertas de Dios, que tu fe sueña
existen bajo el Arco del Eterno Cobijo
para decir: Señor, Señor, no traigo nada;
dame un puesto al amor de tu lumbre divina.
Porque el Señor, tu Dios, contestaría:
«vete, rompe tus pies por los bermejos hielos infinitos,
apóyate en la vara nudosa de tus odios,
serás un caminante, para siempre, si no hallas
la palma del amor que no quisiste
tomar del árbol que plantó mi sangre»